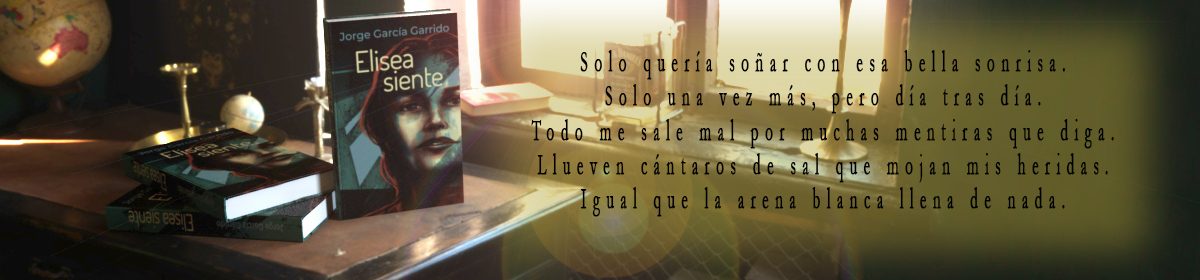Tenía ganas de ver su rostro cuando le dijera que iba a morir.
Pedro no podía desprenderse de esa sensación casi olvidada de ansiedad asfixiante. En su recuerdo se veía lejana la última vez que disfrutó de un «acto de limpieza»; así denominaba a sus espeluznantes crímenes. Confundía varios conceptos básicos de moral y ética. Claro que su percepción del bien y del mal se entremezclaban en su mente de manera que una anulaba a la otra; ganando siempre la psicopatía.
Sentado a una mesa en la que se veía una pistola, una cartera y un abrecartas colocados en paralelo, sostenía una copa de vino tinto. Al otro lado se encontraba un hombre de unos treinta años atado a una silla con la robustez suficiente como para disuadir al pobre diablo de escapar. Debajo, cubriendo el suelo de la cocina, había un enorme plástico que protegía todo del posible escenario. Los muebles cercanos también estaban recubiertos.
El hombre se encontraba inconsciente. Llevaba el pelo rapado, lo que dejaba ver varias cicatrices fruto de una niñez muy movida. De su frente caía un hilo de sangre que llegaba a su ojo derecho desde una brecha abierta.
El color, la textura y el sabor del caldo que degustaba le encantaban. Podía ser por su similitud con la sangre, aunque el resultado en el paladar era muy diferente; o simplemente porque sí. Era capaz de tolerar los demás vinos, aunque su preferido era el cárdeno oscuro.
Miraba la frente de su prisionero y saboreaba su bebida.
Un solo linternazo le había bastado para reducir al intruso. Ese pobre desgraciado se metió en la boca de un depredador famélico, imparable; no iba a dudar en apretar las mandíbulas alrededor de su cuello. Incauto. Ajeno al peligro que corría. Probablemente alentado por el estado de abandono de su edificio, un bloque de seis pisos y tres apartamentos en cada uno de ellos, en el que solo vivían tres personas contando con él mismo. Poco a poco, los vecinos fueron abandonando sus hogares huyendo del propio diablo. Era evidente que no se iban a producir «actos de limpieza» en su vecindario. Sería delatarse. Los despreciaba por eso. Se sentía orgulloso de sus logros y, sobre todo, de haber salido airoso de todas las atrocidades perpetradas con «sus chicas».
Se consideraba el más listo. Cómo se reía en la cara de esos malditos perros de caza cuando intentaban encontrar el arma o, más bien, el conjunto de herramientas que utilizaba en sus juegos. Nadie podía demostrar nada. Después de varios años sin satisfacer sus necesidades especiales, el apetito fue desapareciendo. Se hacía viejo y el acceso a internet le saciaba de casi todo.
Tuvo su momento de gloria, el cual condicionó su poca vida social y esto lo convirtió en un ser despreciado por todos. Los medios de comunicación llevaban años sin interesarse por él. Los jueces no podían juzgarle ni arrestarle, pero sus vecinos ya tenían el veredicto. Malditos bastardos. Y ahora los robos. Parecía que el mundo se volvía más inseguro que nunca.
Se preguntaba quién demonios era ese tipo. Lo había registrado con el resultado que se veía sobre la mesa. Su cartera delataba su nombre, José, una dirección, sus dos preciosos hijos y poco más. Lo miraba y se podía hacer una idea del perfil de individuo que tenía delante. Era un ladrón solitario. Había revisado el exterior del edificio y la escalera sin encontrar ninguna señal de compañía.
Lo primero que Pedro había encontrado era el abrecartas de plata de su madre. Seguro que la vieja hubiera disfrutado rajándolo en canal con ese elegante instrumento. Pronto se sacó de la cabeza a su difunta progenitora y se centró de nuevo en su presa. Tenía poco apetito, pero esa inesperada visita revivió en él un sentimiento apartado durante demasiado tiempo. Claro que le gustaban las mujeres, jamás jugaba con hombres, pero era lo que había. Tenía, además, la dirección de dos guapos niños para continuar con el festín. Se le ocurrían varias opciones muy jugosas y estuvo a punto de ir a buscarlos para disfrutar de la intensa relación paternofilial.
La situación le excitaba demasiado y prefirió ser cauto. Tenía un fabuloso manjar delante. Ese rostro ensangrentado debía proporcionarle mucho placer.
Pensaba darle un final glorioso y decidió hacerlo en la cocina, el marco más propicio para limpiar después los restos. Mientras meditaba y degustaba el fabuloso tinto, le vinieron a la cabeza esas ilustraciones realistas de un alemán del siglo XIX de cuyo nombre no se acordaba. Situaciones cotidianas con trajes lujosos de la época. Esta sería una estampa ideal para crear un cuadro con un título parecido a Conversación con arma al fondo. Miraba la ropa del intruso y la suya propia y no veía grandiosidad en nada. Con el tiempo se habían perdido las formas.
Siempre estuvo tentado de realizar fotografías de sus atrocidades para el recuerdo, pero representaban un gran peligro.
—Mmmmmmm —gimió el hombre atado a la silla.
Ese gesto llamó la atención de Pedro. Parecía que empezaba la acción. José movía la cabeza todavía mirando hacia abajo. En su recuerdo no aparecía el momento del golpe y, por consiguiente, no entendía nada de lo que pasaba. Sus ojos permanecían cerrados. Le costaba levantar la cabeza. Con esfuerzo lo consiguió e hizo el primer intento por introducir claridad en sus ojos. Demasiada luz. Una nube se fue mitigando hasta dejar ver al causante de su trastorno.
—¿Qué hostias…? —murmuró.
En ese momento se dio cuenta de que estaba amarrado. El instinto de llevarse una mano al foco del dolor en la frente se vio frustrado por las ataduras. Cualquier esfuerzo era en vano y le propició una punzada dolorosa en la cabeza. Soltó un quejido. Entonces se fijó en Pedro.
—No te esfuerces. Es imposible que te desates y, por mucho que grites, no te escuchará nadie. —José lo miraba atónito. La voz de Pedro sonaba muy nasal y se entendía con cierta dificultad—. Me gustaría decirte que la próxima vez que intentes robar te lo pienses dos veces, pero no va a haber próxima vez.
—No, no, espera, no quería hacer daño a nadie. Es, es cuestión de vida o muerte. Si no, no haría esta mierda —replicó José intentando no sonreír.
Pedro miró el arma sobre la mesa. Nadie sale a robar con un arma sin pensar en usarla. Empezaban bien, con mentiras y esa mirada. Como un sexto sentido percibía la mofa del ladrón ante su problema nasal. Cuánto se habían reído de él, chicos, chicas, padres, madres… Todo el mundo se reía a sus espaldas o en su propia cara. Reían mucho hasta que el pavor las hacía callar y entonces se reía de ellas, las torturaba, las vejaba, mutilaba, violaba. Eran mujeres las que recibían toda su furia. Eran más manejables. Tenía que parar de pensar en ellas porque su pulso estaba demasiado acelerado.
—¿Pensabas utilizar este juguete? —preguntó mientras dejaba la copa y cogía la pistola.
—No. Es solo para protegerme —respondió José rápidamente, aunque no pudo esconder una pequeña sonrisa.
—¡Te parece gracioso! —gritó Pedro mientras se levantaba y ponía el cañón de la pistola en la mandíbula del ladrón—. Nadie sale de casa con un arma sin estar dispuesto a usarla. —Estaba todavía más alterado y se le entendía muy mal. José apretaba los ojos y la boca, aterrado por el arma.
—Perdón, perdón —lloriqueaba José—. Solo es para intimidar. La compré para asustar. Casi no sé utilizarla.
Pedro se separó del asustado prisionero y empezó a caminar por la cocina.
—¡La has cagado, tío, la has cagado! —Se debatía entre la mejor manera de disfrutar de su regalo. Había estado a punto de volarle la boca para borrar esa mueca de mofa—. No te puedes meter en la casa del diablo y mentirle a la cara.
—¡Oye, tranquilízate, soy un gilipollas que se ha equivocado! —El terror se mostraba con claridad en los ojos de José. Veía la situación que tenía en frente y el final parecía trágico—. Mira, déjame ir y te aseguro que no me verás el pelo en tu vida.
Pedro se paró de repente y se acercó a su presa mirándola a los ojos. Como una araña, tenía su manjar paralizado, impotente. Le observaba intentando retener todos los matices de su rostro, todo rastro de desesperación ante lo que se le venía encima. Comenzó a reírse teatralmente, con una risa asmática, silenciosa.
—¿Crees que vas a escapar de aquí? —le preguntó rompiendo la pequeña sonrisa de confusión que se mostraba en su cara—. Estás a punto de sufrir el mayor dolor de tu vida. Estás muerto.
—¿Estás loco?
—No es aconsejable insultar a tu verdugo —dijo Pedro tras reírse espontáneamente—. Tienes suerte. No vas a ver lo que tengo preparado.
José miró la cartera que había encima de la mesa por acto reflejo. Enseguida supo a qué se refería.
—¡Ni se te ocurra poner un dedo encima a mis hijos! —gritó con la cólera de un titán—. ¡No tienen nada que ver en esto, maldito zumbado! —Seguía gritando a la vez que su corazón latía a un ritmo desenfrenado, bombeando toda su sangre hasta hinchar venas, arterias y músculos en un intento de generar la suficiente presión capaz de disparar sus palabras directamente a la cabeza del psicópata—. ¡Te mato, hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! —Se agitaba con brusquedad intentando soltarse de sus anclajes. Tanta rabia y desesperación surtió efecto: liberó un brazo ante la mirada de gozo de su captor. Antes de poder quitarse la atadura del otro brazo, Pedro le lanzó un potente directo a la cara. De la fuerza del golpe, José cayó hacia un lateral junto a la silla, quedándose aturdido sobre el plástico. Con gran enfado, el depredador reató el brazo libre de su presa y lo puso en posición correcta: de nuevo sentado frente a la mesa.
El anfitrión salió de la cocina, dejando la pistola colocada en la mesa. José, recomponiéndose del puñetazo y, con la mirada fija en la pistola, empezó de nuevo a removerse. Las ataduras estaban muy prietas, por lo que no consiguió nada. El torturador regresó con un estuche parecido a los que se utilizan para herramientas y lo colocó en la mesa. Se miraron unos segundos.
—Vale, perdona por los insultos. Creía que este edificio estaba vacío y entré para ver si había algo de valor —dijo José con voz cansada—. Déjame ir. Te juro que no volverás a verme.
—Este edificio es mío. Todos temen al monstruo que vive dentro. —Pedro parecía no escucharle—. Tengo que limpiar tu suciedad. —Según decía esto extendió en la mesa sus herramientas personales. Entre varios tipos de cuchillos, tenazas y punzones había algunos bisturís—. Alegra esa cara, hombre, te aseguro que no volveré a verte ni volverás a verme después de esto.
—¿Quién cojones eres? —preguntó José muy sorprendido por el juego de utensilios macabros—. No puedes hacerme esto. Estoy en paro por la puta crisis. Estoy desesperado.
—Sí, es verdad, la culpa la tiene el Gobierno. —Esta vez el que se mofaba era Pedro. Cuando torturaba, violaba, mutilaba y desmembraba esos jugosos cuerpos de jovencitas con un futuro tan prometedor, no sentía ni el más mínimo remordimiento; como para detener sus actos con alguien que había profanado su hogar—. Nos obliga a hacer muchas barbaridades.
José miraba nervioso las herramientas y la pistola. Pedro se levantó, le cogió dos dedos de la mano derecha y se los rompió. El inmovilizado ladrón se retorció entre gritos e insultos. Su torturador le dio otro puñetazo y le rompió otros dos dedos de la mano izquierda. El dolor era insoportable.
—¿Ya se te han quitado las ganas de coger tu pistola? —Se lo preguntaba cerca del oído con una expresión de placer enfermizo que asustaría al mismísimo Mason—. ¿Ves lo que me obligas a hacer?
Entre espasmos producidos por el mal que sufría, José lanzó un cabezazo que sorprendió al psicópata. Esto encendió todavía más su ira. Cogió las tenazas y le arrancó el lóbulo de la oreja izquierda. Acto seguido, mediante un certero corte con uno de los bisturís, separó la oreja de José. El éxtasis en el que se encontraba envuelto el depredador le provocaba risas cortas e hiperventilación. Acabó clavando el bisturí en el hombro del malogrado intruso. Se apartó para ver el estado de su obra cuando descubrió que los gritos de pavor que emitía su juguete se convertían en una risa incontrolada.
—¿De qué te ríes, maldito bastardo? —Algo no estaba bien. Debería estar sufriendo, incluso desmayado del dolor—. ¿Te gusta lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer a tus hijos? —Esta vez le agarraba de la única oreja que le quedaba, pero el malnacido seguía riéndose. Pedro se separó algo confundido.
—Yo no tengo hijos —dijo con esfuerzos el ladrón—. No tengo nada. —Y volvió a reír con esfuerzo—. ¡Tú me lo arrebataste todo, gilipollas! —Este reproche provocó un acto reflejo en el torturador. Cogió un punzón y se lo clavó en la tripa—. Te creías muy listo y no eres más que un puto psicópata. Acabas de delatarte, bastardo.
Pedro no entendía nada, mejor dicho, no podía creer lo que le decía su víctima. Nadie había encontrado nunca ninguna prueba contra él. Ese maldito desconocido parecía seguro de sus palabras. Le miró serio y algo aturdido.
—Eva Matís —dijo mostrando una sonrisa entre rastros de sangre. Todo el esfuerzo daba sus frutos.
El nombre de la preciosa niña retumbó en la cabeza del asesino. Cuánto había disfrutado con ella. Ya hacía más de diez años de aquello. La pequeña no tenía padres, vivía con su hermano mayor. De repente, la revelación invadió todo su cuerpo: estaba delante del hermano de Eva, pero en aquella época llevaba barba, rizos y gafas. «Puto hipster». No era común esa tendencia en aquella época. José debió ser un pionero. Ahí estaba delante de él, sufriendo como un cerdo en San Martín. Tenía sus huellas y las de sus herramientas por todo el cuerpo. Parecía una encerrona.
—Soy la prueba de quién eres y esta vez no te vas a librar —decía José mientras reía de puro subidón de adrenalina—. No puedes hacer nada. Esta vez te he pillado con las manos en la masa.
Pedro se agarraba la cabeza nervioso. Tenía que pensar algo rápido. Quizás si cambiaba el método despistaría a esos malditos perros de caza. En realidad, estaba jugando con un hombre, eso ya era un gran cambio, pero tenía las mismas marcas que sus niñas. Lo relacionarían enseguida. Aunque, si muriera de otra manera a lo mejor… Pedro cogió la pistola y disparó dos veces contra José. Este no dejaba de reír. Por donde debería brotar la sangre a borbotones no había nada, ni siquiera los agujeros de las balas.
—Esa es la señal —decía mientras reía y caía al suelo. El plan estaba saliendo perfectamente. Las balas de fogueo eran el truco final. Se merecía un descanso, doblegarse al cansancio de sus heridas. Quedó inconsciente.
Unos fuertes golpes sonaban en la puerta.
—¡Abra! ¡Policía! ¡Abra! —gritaban desde el exterior.
Ajeno al ruido de la puerta cuando era derribada, el gran depredador observaba la chapuza en la que se había envuelto y el fin de su reinado. Jamás olvidaría el rostro de satisfacción del hombre que le llevó a la ruina.
Una copa vacía lo acompañaba mientras llegaban sus captores.
Fin