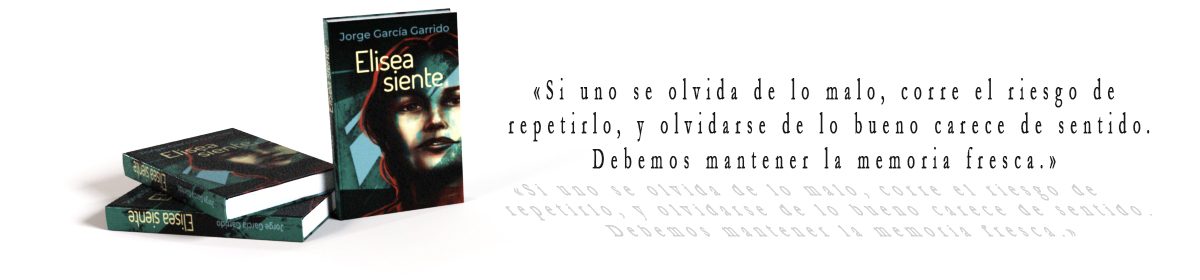«Su mirada limpia, cargada de inocencia y capaz de destrozar el más grueso de los muros, impactó contra los cimientos agrietados que aguantaban mi confianza férrea con un resultado atronador: mi vida ya no me pertenecía y moriría por verla sonreír. Ya nada sería lo mismo. Todo se magnificó ante mis ojos, que se asombraban con la intensidad de los tonos y la variedad de colores presentes en la primavera junto a ella; con el excitante verano amarrado a su cadera; con el cálido invierno, que no nos asustaba con gélidas embestidas, y con el otoño rojizo, que obraba un bello contraste con su tez pálida.
»Proyectaba una luz brillante que nadie parecía apreciar. No le daban mayor importancia que a un candil encendido en pleno día. Se apresurarían a apagarlo por el mero hecho de no derrochar la llama, pero de ahí no pasaban. Solo yo sentía el esplendor con el que deleitaba a todo ser vivo. Dejaba de percibir la podredumbre que reinaba a sus anchas en estos tiempos oscuros ayudado por el vigor que aparentemente recobraba el paisaje a mi alrededor.
»Cómo me inmovilizaba el lodo de la desesperanza sobre mis pies hundidos y cómo empujaba su mano entrelazada con la mía. Tirones sutiles y constantes que me arrastraban hacia la luz de su vientre con la fuerza de mil bestias astadas. Atravesamos juntos la espesa condición que envolvía la existencia de nuestra casta con maderos nuevos y piedras trabajadas que formaron los cimientos de un pequeño hogar en el que cabía todo lo que soñábamos y compartíamos.
»Y esa canción que al ser cantada por su dulce voz estrujaba y calentaba a la vez el corazón más frío. A mí me hacía creer en Dios. Un dios que brillaba por su ausencia.
Ve a luchar, mi amor, yo no me rindo.
Mantendré el calor del hogar siempre vivo.
Seré para ti tu valor contra el enemigo.
Un puñal afilado, un aliento continuo.
Recuerda la flor de mi pelo
en el último festejo alrededor del fuego.
Recuerda el brillo en mis ojos
y la sonrisa satisfecha en mi rostro.
»Donde antes veía un lugar devastador para perpetuar mi linaje, para escuchar las risas de los niños por encima del dolor, ahora pensaba que así debía ser, que no había paraje mejor. Verla sonreír con su tripa abultada, con el brillo añadido al suyo natural y con la inminente llegada de nuestro retoño, me hacía superar cualquier mal que se presentaba en mi camino.
»Había dejado de empuñar una espada. Ya no me representaba. Mi futuro se vestía de elegante alegría, amor y felicidad. Sabía que era una provocación, una bravuconada de un niño rico aburrido. Podía haber vivido con el honor dañado junto a ella y sin embargo…»,pensó mientras el tejido orgánico que formaba las paredes de su corazón era atravesado por el acero de la espada toledana. Un germen implacable y mortal. Su cuerpo lo rechazaba, pero no era suficiente. La oscuridad, a modo de océano desbordante, diluyó su vida hasta hacerla desaparecer.
El duelo acabó y el ganador sonrió, satisfecho con su hazaña.
Pocos días después, una mano temblorosa también usaba el preciado metal para dibujar, entre lágrimas, una cruz en la piedra. Otra señal para la misericordia.
Basado en las cruces tumularias de Toledo.