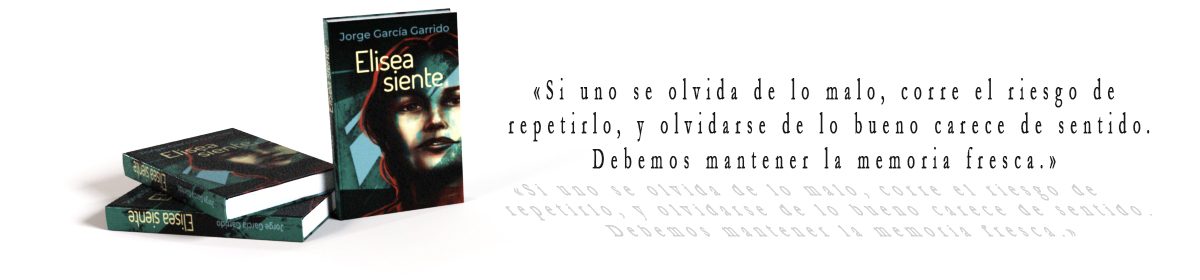Cojo de la cocina el hacha de cortar carne y me dirijo a la habitación donde juega mi nieta para acabar de una vez por todas con esta tortura. El metal frío intenta compensar el calor que ejerce mi mano sobre el mango. Demasiada tensión acumulada durante más de sesenta años.
Solo espero que el arma cumpla su cometido.
Saúl, mi hijo, me ve cruzar la sala. Ni siquiera se inmuta. Está ensimismado en las distracciones que lo bombardean desde el televisor. Mercedes, su mujer, ordena este hogar que han construido y del que parece ser responsable. Como lo hacía mi esposa… Taranis la tenga en su gloria.
En el dormitorio, se escucha cómo la niña juega con su último videojuego. Me cuesta mucho abrir la puerta. Alguien presiente mis intenciones. Con un empujón derribo todas las barreras.
—¡No! ¡Abuelo!
El grito de la pequeña coincide con la hoja surcando el aire.
Un fuerte dolor en el hombro me avisa del golpe fallido y del esfuerzo realizado para no incrustar el hacha en mi pierna. La molestia no se irá en varias semanas.
La niña ha desaparecido, arrastrada a esa maldita tableta para cumplir su voluntad. La voluntad de un ser poderoso que acecha en las sombras. Muchas veces he pensado que todo esto no es más que un divertimento para hacer más llevadera su existencia eterna.
Hoy, los gritos artificiales de mi pequeño ángel me han superado. Tengo que destrozar esa tableta; pero mis dos hachazos solo la deterioran, sin terminar de desconectarla.
—¡¿Qué haces, papá?! ¡Estás loco! —Me agarra de los brazos para detener mi rabia. Consigue desarmarme, ya que me vence la desesperación.
—¡Te levantas del sofá para esto!
—¡Qué hostias dices! ¿Dónde está Julia? —El temor parece bombear sangre por su cuerpo y lo saca del letargo en el que se ha acomodado—. ¡Julia! —Mira debajo del escritorio y de la cama sin encontrar nada. También nota la extraña sensación de que algo sobrenatural ha ocurrido. Sin embargo, hay muchas explicaciones posibles que descartar aún.
—Es inútil que busques.
—No digas tonterías.
Saúl me ignora y abandona la estancia para explorar exhaustivamente por toda la casa. Alterado, pide de malas maneras a su mujer que lo ayude.
Cuando la voz de Manannán me ha despertado de la siesta, pensaba que seguía soñando con aquel suceso. Esa pesadilla recurrente no me permite olvidar ni mi deuda ni mis trampas para no pagarla. Lo que me reclama es demasiado grande. Aprovecha mis sueños para fiscalizar mis acciones desde hace años. Pide lo que es suyo y está en mi poder; soy incapaz de desprenderme de ello.
Una estúpida serie rompe el silencio del salón. Me siento en una de las sillas de la mesa. La madera se clava en mis huesos resentidos y temblorosos. No me quedan fuerzas para hacer lo que debo hacer. Si pudiera confiar en mi hijo…
—¿Se puede saber dónde está Julia?
—Él… se la ha llevado.
—¿Quién? —pregunta mi nuera, sorprendida.
La tableta emite fogonazos sobre el escritorio. Suena algo entrecortado. No debería haberla roto. Me miran mientras atravieso la puerta y recojo el dispositivo electrónico. Lo observo. Un trozo de vidrio cae al suelo.
—¿Qué hacía la niña? —pregunto ante la necesidad de darle la vuelta a este momento.
—Jugaba a un juego de piratas.
—Joder, ¿de dónde lo ha sacado? —Sé que debe instalarse y la pequeña, con once años, no ha podido hacerlo.
—¡Qué más da eso!
—¡Es muy importante, todo es importante!
—¡Te estás volviendo loco!
—¡¿Quién ha instalado este juego?!
—¡Me vas a decir dónde está Julia!
—¡Callad los dos! —Mercedes me quita la tableta y pone el volumen a tope.
Solo se oyen interferencias.
—¡Papá! —resuena en el salón—. ¡Abuelo! ¡Mamá!
—¿Dónde estás, hija? —su madre grita con la voz quebrada.
—Me hace daño…
Un grito aterrador rompe la comunicación y nos hiela la sangre.
—¡Hija! ¡Julia! —No recibe respuesta.
—¡¿Quién ha instalado este juego?!
—¡Joder, papá! Lo hice yo la semana pasada. Ella me lo pidió y primero comprobé que no era nada malo.
—¿Había soñado con el juego?
—No creo. Lo tendría alguna amiga. Pero ¿qué pasa con ella? ¿Dónde se ha metido?
Ambos me miran asustados, temblorosos. Quieren saber qué ocurre. Llevo décadas ocultando la verdad para que no les salpique, a pesar de que es imposible que algo así no haya condicionado nuestras vidas.
¿Cómo explicarles que todo lo que han considerado una realidad indiscutible desde que tienen consciencia de sí mismos no es cierto? Resulta demasiado traumático tanto para beatos ortodoxos como para agnósticos convencidos. Las creencias que me implantaron con tesón en mi niñez sobre el origen de la humanidad y su lugar en el mundo cayeron en un pozo de falsedad después de aquella inocente excursión durante el verano de mi mayoría de edad.
Mis dos mejores amigos y yo navegábamos en paralelo a la costa, a poca distancia de ella, desde el embarcadero de Santoña hasta el Faro del Caballo con la intención de hacer submarinismo esa preciosa mañana de agosto. Los reflejos solares sobre el mar inquieto nos obligaban a entrecerrar los párpados, fieles guardianes de unas retinas carentes de protección artificial. Solo Juan, el dueño del velero, se había acordado de coger las gafas de sol. El cansancio por la interminable noche anterior agudizaba el sopor que producía el bamboleo constante del agua y la temperatura veraniega.
Enseguida quedamos expuestos al Fuerte de San Carlos, cuyos ojos vigilantes se mimetizaban con la roca, desprovistos en la actualidad de su carácter ofensivo. Seguimos avanzando mientras admirábamos las calas que ofrecía el terreno montañoso en su afán por parar un oleaje perpetuo. Al cabo de unos minutos, estábamos frente a la plataforma que sostenía el faro.
Fantaseábamos con la idea de hallar un tesoro, sin saber diferenciar con certeza lo que era valioso de lo que llevaba pocos años en el fondo marino. Se rumoreaba que un viejo pescador había encontrado por allí una espada celta en perfectas condiciones. Costaba creerlo, escondida entre los sedimentos durante siglos; sin embargo, eso alimentaba nuestras ganas de aventuras.
El agua fría se soportaba sin usar indumentaria especial. El bañador era suficiente. Nos sumergimos con unas gafas de buceo para poder deleitarnos con la amplia diversidad de especies propias de esa zona tranquila.
Llegamos con bastante rapidez a las rocas más profundas, a veinte metros de la superficie, ya que llevábamos todo el mes poniendo a prueba nuestros pulmones con descensos en apnea cada vez más prolongados. Espanté varios cangrejos de tamaño considerable y escarbé bajo varias piedras, en busca de algo que se hubiera quedado retenido en sus grietas a lo largo del tiempo.
Alguien me agarró del hombro y me dio un susto de muerte. Se trataba de Juan. Sin saber qué pretendía, lo seguí hasta una roca con una curiosa forma casi cúbica semienterrada a veinte metros de nuestra posición. Me animó a ayudarlo a levantarla.
Gastamos todo nuestro aguante sin conseguirlo.
Decidimos hacerlo entre los tres y volvimos a sumergirnos. Fue difícil localizarla de nuevo, pero al final dimos con ella. Resbalaba mucho, no había manera de agarrarla, por lo que parecía imposible moverla, hasta que encontré un hueco por donde introducir cuatro dedos de mi mano derecha. Una corriente eléctrica me recorrió el brazo, calentándome la sangre, y mis venas brillaron debajo de la piel. Todo mi sistema vascular quedó al descubierto. Resplandecía especialmente el corazón, que bombeaba luz. Asustado y sin poder separar el brazo de la roca, tiré hacia arriba, y esta cedió unos diez centímetros. Entonces se activó un mecanismo que hundió parte del suelo arenoso y creó una corriente que nos arrastró a un pasadizo oscuro.
El camino nos resultó confuso. Nos pegábamos contra las paredes de piedra mientras el aire abandonaba nuestros pulmones como si pronosticara nuestro aterrador e inminente final. Los bañadores se rasgaron y desaparecieron entre el barullo.
Nos ahogábamos en la plenitud de la vida. Aquel maravilloso verano se iba a convertir en la última huella que dejábamos en los pocos que nos conocían.
No podíamos gritar de impotencia y rabia sin aire que expulsar en un agujero perdido, olvidado, en el mejor de los casos, por habitantes ancestrales.
La corriente cambió de sentido y nos hizo ascender por el tubo rocoso, propulsándonos al interior de una enorme cueva. La luz no llegaba hasta ese lugar. Solo veíamos lo que iluminaba mi flujo sanguíneo. Asombrados, agradecimos esa insólita capacidad de mi cuerpo.
Todavía notábamos la adrenalina cuando recobramos el aliento en dirección a una orilla cercana, donde abandonar el control del agua. Fue muy terapéutico sentir el efecto de la gravedad en su plenitud.
Tenía las venas hinchadas, pero no percibía un dolor profundo. Se asemejaba al hormigueo de cuando se obstruía la circulación en una de mis extremidades. A medida que se calmaba, disminuía la intensidad de la luz.
Pronto nos quedaríamos a oscuras.
Caminamos por las penumbras hasta descubrir una estructura artificial en una zona bastante alejada de la orilla. Parecía la entrada a un lugar de culto. Delante de ella, formaban un semicírculo seis piedras como la que habíamos levantado en el fondo marino. Nerviosos, las rebasamos. Una congestión me invadió, alimentando el efecto luminoso que había adquirido. Hasta los capilares de los ojos iluminaban el escenario. Temimos por mi salud, pero debíamos seguir adelante para encontrar la salida.
Llegamos a una estancia muy amplia alumbrada por el fluido interno de algas, musgos y líquenes. A pesar de ello, dominaba la oscuridad. En el lado opuesto al que nos encontrábamos, había una estatua sentada en un trono situado sobre un altar a tres metros de altura. La flora brillante la rodeaba.
No tardamos en darnos cuenta del peligro que nos acechaba. Numerosos cadáveres se apilaban en los costados de esta segunda cueva, junto a impresionantes espadas y escudos. No se veían vestimentas ni protecciones corporales, pero quedaba claro que se trataba de restos muy antiguos. Debían llevar siglos sepultados. Las paredes llenas de símbolos extraños permanecían como testigos de su fatal desenlace.
La luz se intensificó por donde estaba el trono. No veíamos la fuente, ya que habíamos llegado hasta su parte inferior, pero avivó un poco nuestras esperanzas de salir pronto de esa tumba.
Un ser de más de dos metros saltó desde el trono. Al parecer, no era una estatua. También proyectaba luz, una luz muy potente de color rojo. Solo vestía un taparrabos que apenas ocultaba sus atributos. Con su mano derecha empuñaba una espada espectacular en la que se reflejaban todos los matices lumínicos que había a su alrededor, dándole un aspecto bellísimo.
—Hacía tiempo que no recibía ninguna visita. —Su voz hacía vibrar las rocas.
Los tres nos quedamos helados.
—¿Qué dice? —preguntó Juan.
Yo podía entenderlo, pero los demás no.
—¿De dónde venís y qué me ofrecéis?
—Venimos de Santoña, nos ha arrastrado la corriente.
Miré a mis compañeros sin saber qué decirles. A mí sí me entendían.
—¿Qué ha preguntado? —Alfon se empezaba a derrumbar.
—Espera —intenté calmarlo—, déjame hablar.
El ser se puso en cuclillas, apoyándose en la enorme espada. Pese a estar agachado, seguía superándome en altura.
—Habéis llegado donde pocos hombres llegan y muchos menos salen con vida. Decidme qué queréis. ¿Fortuna? ¿Gloria?
—Solo queremos irnos de aquí. Estábamos bañándonos y hemos sido arrastrados…
—Tu corazón me dice que eres más ambicioso. Muestras el talento de Taranis. ¿Él te ha mandado?
—Te equivocas, no conozco a nadie…
—¿Cómo te atreves a contradecirme? Veo que hay mezcla humana en tu sangre.
Las caras de mis amigos eran un poema y la mía debía trasmitir lo mismo, ya que cuando los miré se pusieron más nerviosos.
—No pretendemos causarte ningún problema, solo deseamos regresar a nuestro velero.
—Estáis en un lugar prohibido. Jamás saldréis de aquí si no sois capaces de vencerme o darme algo que me interese. Decidme, ¿qué tenéis de valor?
Se levantó y caminó a nuestro alrededor. Su enorme constitución, fibrosa y brillante, nos amedrentaba. Alfon no dejaba de mirarle la entrepierna y, como acto reflejo, se tapó el pene, avergonzado.
—Somos muy jóvenes todavía, no tenemos nada que ofrecer. —Hubo un cambio en mi interior—. ¿Y quién eres tú para exigirnos una ofrenda?
—¡Quién soy! —Se notaba el enfado en sus palabras—. Insolente ladrón.
—No somos ladrones.
—¡Sois unos mentirosos! ¡Escoria humana! Puedo aplastarte bajo el peso de un océano con mover un dedo.
—Entonces, ¿cómo pretendes que te derrotemos?
—Oye, no lo enfades, tío. —Juan se mostraba igual de asustado que Alfon.
—Habéis perdido la fe, la esperanza… en esta extraña era. La falta de conocimiento será vuestra perdición.
—Pero no es culpa nuestra. —Parecía tener el ego muy dañado—. Dime quién eres, necesito entender…
—Palabras vacías. Habéis traspasado el límite, preparaos para la lucha.
Se puso a diez metros de nosotros.
—¿Qué pasa? —Me pedían respuestas alentadoras que no podía proporcionar.
—Debemos luchar contra él para salir de aquí.
—¡Estás loco! ¡No sabemos luchar!
—No hay otra opción.
Me acerqué a un cadáver y cogí su espada y su escudo. Me sorprendió lo ligeros que eran. Mis amigos hicieron lo mismo, pero con más dificultad.
—Ataquemos los tres a la vez, por separado no tendremos ninguna posibilidad —dijo Juan, dispuesto a presentar batalla.
—Yo no sé…
—Tío, debemos permanecer los tres unidos —corté a Alfon para no darle tiempo a pensar demasiado. Tenía la mirada perdida y lo encaré hasta que volvió con nosotros.
Nos aproximamos a nuestro adversario con muchas dudas, pero convencidos de aprovechar esta segunda oportunidad que se nos brindaba. No habíamos muerto ahogados, solo nos quedaba avanzar hacia la salida.
Alfon se abalanzó sobre el gigante, que se lo quitó de encima con un quiebro ágil mientras rechazaba nuestras hojas metálicas. Con una patada, mandó a Juan tres metros hacia atrás. Yo lo enfilé con acierto, pegando con fuerza sobre su espada. Me devolvió varios golpes. Pude pararlos con el escudo y el arma. Casi me la arrebató en el último ataque. Me permitió recobrar el aliento.
—¿Qué os enseñan en vuestra tierra? ¡Vas a conocer a tu creador!
Una roca le dio en la cabeza, frustrando sus intenciones. Alfon se la había tirado con toda su rabia. En el lugar de impacto apareció una herida brillante. Cabreado, se dirigió a mi amigo. De un mandoble, le cercenó el antebrazo derecho. Lo agarró del cuello con una mano y lo lanzó por los aires. Se estrelló contra la pared de debajo del trono y acabó inconsciente.
—¡Maldito monstruo! —Juan atacó, incapaz de asimilar lo que ocurría en ese sitio lúgubre y terrorífico.
El arrebato de locura duró hasta que se vio en el suelo con el pie izquierdo amputado. Por lo menos, distrajo su atención y a mí me dio tiempo a socorrer al pobre Alfon. Conseguí hacerle un torniquete en el brazo con varias algas secas que encontré a su lado. Justo en ese momento oí el grito por la segunda amputación. Esa bestia se disponía a rematar a su adversario.
—¡Quieto! —Una insólita energía me impulsó a seguir la disputa a pesar de la clara derrota.
Salté, dispuesto a destrozar su cabeza con mi arma. Era pura electricidad.
Me agarró del cuello y me alzó como si fuera un muñeco de trapo.
—Qué cruel el destino que os manda aquí con las manos vacías.
La presión y la falta de oxígeno me impedían pensar y la imagen de la pierna ensangrentada de mi compañero no ayudaba. ¿Qué habíamos hecho con nuestra vida? Siempre me había imaginado formando un hogar.
Entonces lo vi claro.
—¡Espera, para! ¡Tengo algo que ofrecerte! —Sonaba como un gruñido desesperado, pero su gesto de aflojar mi garganta me dio a entender que la soledad era más poderosa que mi agresor. Este pedía de la peor manera posible algo de atención.
—¡Ordena tus ideas, mortal! —Se notaba interés en sus palabras, que retumbaban en las rocas.
—Te ofrezco a uno de mis descendientes.
Salir de allí me parecía lo más importante. Mi futuro podía esperar.
Me soltó y caí sobre el duro suelo.
—Has encontrado algo con lo que complacerme.
Sin hacerle mucho caso, apliqué otro torniquete en la pierna de Juan, que permanecía estupefacto.
—¿Por qué gastas energías en esas ratas?
—¿Quién eres tú? —pregunté, enfadado por tanta prepotencia.
—El dueño de todo lo que te rodea. Señor del mar y de los océanos. Manannán me llaman los de tu linaje. Disfrutarás de una vida llena de bendiciones a cambio de entregarme a uno de tus descendientes.
—Permite que nos vayamos y lo recibirás. —Jamás he tenido tanto miedo como en aquel instante.
—¡Así será! ¡Marchaos, pero dejad mis trofeos, me pertenecen! —contestó después de unos segundos que me parecieron eternos.
Tuvimos que resignarnos a abandonar los miembros amputados en esa maldita cueva. Aparecimos flotando junto al velero, sin saber cómo habíamos llegado hasta allí. Nos invadió la euforia por continuar vivos a pesar de los pesares. Todos habíamos perdido algo muy importante.
—Voy a llamar a la policía.
—¿No me has escuchado? No podrán hacer nada.
—Te estás volviendo loco, papá.
—¿Acaso crees que hemos vivido así por capricho mío?
—¡Ahora intentas justificarte! Esa vida que le diste a mamá…
—Tu madre lo sabía y quiso quedarse.
—Y a mí, me obligaste a desaparecer.
—¡Tú te fuiste!
—¡Me moría metido siempre en este sitio!
—Nunca has creído una palabra de lo que te he dicho. Tuve que seguirte por el mundo para protegerte.
—¿A qué te refieres?
—Tus fumadas en Ámsterdam —si esto salta por los aires, no dejaré títere con cabeza—, las fiestas en Ibiza, esos festivales americanos y tu estancia en Brasil. Me alegré de que al final te enamorases de Mercedes y pensaras en los demás en vez de en ti mismo.
—¿Cómo sabes eso?
—¿Quién crees que te salvó después de que te quitaran todo y te abandonasen medio muerto en esa playa? —Fue el motivo de que sentara la cabeza antes de conocer a Mercedes. De haberlo imaginado, lo hubiese provocado yo muchos años atrás—. Doy gracias a Taranis a diario porque no te deshiciste de tu amuleto.
—¿Qué cojones dices? —Saúl se agarra instintivamente del collar que le regaló su madre—. Si no te movías del sofá. Mamá me lo contaba…
Se da cuenta de que su madre pudo haberle mentido durante mucho tiempo. Enfadado, coge el móvil y llama a la policía.
Mi nuera me mira con lágrimas en los ojos. Me gustaría calmarla mediante palabras esperanzadoras, pero no se me ocurre nada. Le acaricio el brazo para que sepa que me duele igual que a ella. Se muestra desconcertada ante la absurda situación en la que solo hay una cosa clara: su niña, la razón de su vida, ha desaparecido.
En mis manos tengo la tableta machacada por mi impotencia. Al parecer, me ha ganado la jugada. Me lo imagino en su trono, divirtiéndose siempre a mi costa.
Maldito bastardo desubicado.
Las nuevas tecnologías han roto las barreras que imponía el mundo real. Esa necesidad de llevar la contraria a nuestro creador e intentar imitarlo añadiendo artificios a la vida cotidiana ha tenido consecuencias. Volar, desplazarse a grandes velocidades, conquistar el espacio y estar en muchos sitios a la vez. Con estos artilugios y las videoconferencias, recreamos el milagro de la bilocación, incluso lo superamos.
Después de nuestra fatídica excursión, mis dos amigos y yo nos dedicamos a estudiar la historia y la mitología celta. Gracias a los textos de clérigos irlandeses, me sumergí en su cultura. Descubrí un enclave justo aquí, en Santoña. Esta tierra está bajo la protección de Taranis, el dios del trueno, y se trata de un lugar prohibido para cualquier otro poder. Hasta la llegada de la era digital. Seguro que ese malnacido de Manannán la ha aprovechado.
El escenario en el que nos encontramos es inédito. No hay información sobre el tema. Tengo aceite de arce para luchar contra él; untándolo en armas antiguas, puede ser letal para los humanos y detener a los inmortales. Con los conjuros y amuletos no sé qué hacer. Siento que escribo páginas nuevas de la historia.
Mandé a varios empleados a que buscasen la cueva, pero había desaparecido. Hubo temblores horas después del suceso de aquel verano. Parte del fondo marino cambió por completo.
Estoy demasiado cansado para pensar en una solución.
La policía ha llegado. Peinan la zona. Cuando Saúl conversa con el agente al cargo, obvia el momento en el que yo entré en la habitación con el hacha en la mano.
Salgo al jardín, necesito respirar aire fresco.
Se me acercan.
—Señor Ansón, ¿hay alguien que esté en desacuerdo con sus negocios?
De sobra es conocido el emporio Ansón en toda la comarca. Un secuestro por parte de algún empleado descontento es una de las posibles causas de la desaparición.
—No. —Miro a mi hijo y trato de que dé crédito a mis palabras—. Esto no lo ha hecho nadie que haya trabajado conmigo.
—¿Se le ocurre quién ha podido ser? ¿Alguien de la competencia?
—Mi nieta se ha desvanecido delante de mis ojos. Nadie es capaz de hacer eso.
—¿Y qué piensa que ha ocurrido? —pregunta con tono condescendiente tras varios segundos estudiándome.
—Ha sido un ser muy poderoso. —Cojo aire—. Manannán.
—Papá, no sigas con eso.
—¡Es la verdad!
—¡No, son tus locuras! No quiero que pierdan el tiempo en chorradas.
—Hola, Miguel. —Juan aparece por detrás de nosotros.
Los años han hecho mella en su rostro al igual que en el mío. Gracias a una prótesis y una muleta, se mueve con gran agilidad.
—¡Juan! —No puedo contener las lágrimas al verlo y lo abrazo con ganas.
—Tranquilo, daremos con ella.
—Se la ha llevado. —Mi cabeza niega esa frase de esperanza.
—Agente, permítame que hable a solas con Miguel.
—Claro, comisario.
Nos alejamos de los demás.
—Lo he visto en la habitación de Julia. No he llegado a tiempo.
—Cuando fue a por tu hijo, descubrimos que no podía presentarse aquí por las buenas.
—Ha usado otro de sus trucos. Esta vez, ha sido la tableta en la que jugaba mi… —Los ojos se me llenan de angustia salada y la garganta ahoga cualquier sonido que pretenda salir por mi boca.
—Tiene que estar en el mar. Aprovéchate de su orgullo y arrogancia.
—¿A qué te refieres?
—Ve a plantarle cara, seguro que no rehúye un duelo. Además, querrá restregártelo.
Juan me da un revólver envuelto en una tela de cuero.
—Gracias. —Es mejor que un arco y unas flechas.
—No tienes por qué darlas. —Me debe la vida y siempre hemos tenido el presentimiento de que algo así iba a suceder—. Cúbrela para que no se moje o quedará inutilizada. He llamado a Alfon para que te prepare el fueraborda.
—Joder, no sé dónde encontrarlo.
—Cuéntame qué ha pasado y lo solucionaremos. Recuerda toda nuestra investigación.
—Llevo años estudiándola. Me tiene obsesionado, pero no hay nada que lo relacione.
—Empieza.
—Estaba en la siesta y escuché su voz en el cuarto de Julia… —Veo clara la estrategia de ese maldito hechicero—. Eso es: lo ha hecho a través del juego, de la tableta.
Vuelvo a concentrarme en el dispositivo destrozado. Juan me dice algo que no oigo. Mi mayor preocupación ahora es poner en marcha el videojuego que entretenía tanto a Julia.
—Necesito tu ayuda.
Los ojos de Juan muestran miedo. Evita mi mirada.
—No… no puedo acompañarte.
—Tranquilo. Has hecho mucho por mí. —Intento aligerar la carga que provoca su llanto contenido. Teme más haberme decepcionado que enfrentarse con ese diablo.
Mi hijo se va con los agentes a inspeccionar la finca. Mercedes los sigue. Sé que no debo contárselo a Saúl; si me creyera, correría muchísimo peligro en el rescate.
—¡Mercedes, espera! —Se detiene y mira indecisa en la dirección por la que se alejan su marido y la policía—. Espera, ayúdame. —Me acerco deprisa—. Esto está roto, pero necesito ver a qué jugaba la niña.
—No sé…
Noto cómo pesa en ella mi actitud durante esos años de convivencia.
—Eres la única que me puede ayudar a rescatarla. Sé dónde está.
—Díselo a la policía. —Su cara se ha iluminado con la luz que da una mínima esperanza en medio de la desesperación.
—No me van a hacer caso. No lo entienden.
—Nadie te entiende. —Desaparece el brillo.
—Déjame que te lo demuestre. —Se dispone a seguir a los demás—. Por favor, Mercedes, te lo suplico.
Vuelve a mirarme y parece que ve sinceridad en el rostro de un viejo loco, déspota y cascarrabias. He conseguido captar su atención.
—Debemos ver a qué jugaba.
—Lo has destrozado.
—Ya, pero ¿no se puede recuperar?
—Sí. —Tarda tan solo unos segundos en hallar la solución al primer problema. Me alegro de contar con ella. Mi hijo no es tan resolutivo—. Tenemos otra, instalaremos el perfil en esa.
Corremos a la vivienda y bajamos al sótano para liberar la tableta de su actual embalaje.
La instalación es ágil, a pesar de ser más vieja, debido a que la niña no ha almacenado muchos datos. El juego se llama Fuerte oleaje.
Al abrir la aplicación, gracias a la cámara y al gps, nos sumergimos en un entorno de realidad aumentada: estamos en la época de los piratas. Vemos otros personajes y nuestras propias imágenes se suman a la escena. Me recuerda a varias aventuras gráficas que aparecieron en los años ochenta.
—Muy bien, pero no sirve para nada. —Mercedes se enfada por hacerla perder el tiempo.
Me acerco a un personaje no jugable que hay al lado de unas estanterías. Parece buscar algo.
—Hay que encontrar la pócima —dice.
Nos quedamos pensativos.
—Espera.
Mercedes sostiene la tableta mientras yo cojo un frasco de madera en el que he guardado aceite de arce durante décadas.
—Ahora puedo ir a la isla de Maclir. Debo apresurarme para librar el fuerte oleaje.
El tipo extraño sale de la estancia y el juego nos indica que vayamos tras él. Me sorprende que me dé pistas de cómo actuar contra el villano de turno.
Toda la casa se ambienta del mismo modo a través de la óptica de la cámara, creando una inmersión completa en la historia. El exterior no se queda atrás: árboles, hierba, vegetación, caminos y senderos toman un aspecto pixelado.
Desde el mirador, el mar se convierte en una nube de puntos luminosos que simulan el caos de su movimiento y muestran lo que buscamos. Impresionados ante tal despliegue de tecnología y sin saber distinguir qué es real, qué es artificial y qué es pura magia, observamos el islote que se emplaza a unos cientos de metros, delante de La Punta del Caballo. Nubes creadas con doscientos cincuenta y seis tonos de grises oscuros coronan el lugar fantasma.
—¿Esto te convence?
Los coches de la policía bloquean la salida al todoterreno, por lo que resulta imposible utilizarlo. Estoy solo, ya que mi nuera se ha apresurado a la parte trasera de la casa. Es muy importante que llegue a esa isla y no podré hacerlo sin ayuda. Esta vez, la puerta del país de las maravillas se abre desde el dispositivo electrónico, no sé si seré capaz de atravesarla por mis propios medios.
Mercedes aparece con su moto y me anima a subir. Me da un vuelco el corazón. Todavía no hemos quemado el último cartucho.
Dejamos atrás la búsqueda policial y nos dirigimos al puerto de Santoña. La luz vespertina toma posesión de los distintos parajes y nos apremia a acelerar nuestros planes para aprovecharla. El tiempo se nos acaba.
Callejeamos a toda velocidad por el casco urbano de Santoña, convencidos de nuestra misión, y enfilamos el paseo marítimo.
Alfon nos espera en su lancha, atracada en el puerto. Juan lo ha avisado para que la preparara. Nos abrazamos, ya que hacía meses que no nos veíamos, y noto la ausencia de su extremidad. Otro recordatorio más de mi promesa incumplida.
—¿Tiene combustible?
—Sí, para unas tres horas. Te he metido un bidón por si acaso. Poneos los chalecos.
—Os lo agradeceré toda mi vida.
—No sé, Miguel —las dudas emborronan su mente tanto como la mía—, no deberías entrar en su territorio de nuevo.
—¿Qué otra opción hay?
—Suerte, amigo —dice tras unos segundos buscando una solución milagrosa.
Nos despedimos como si fuera la última vez. Los momentos compartidos pesan en nuestro adiós más de lo que pensábamos. Mi estómago se encoge y la intensa congoja contenida desde la desaparición de la niña intenta liberarse.
—Apunta a mar abierto —indico a Mercedes.
Zarpamos con el motor al máximo de su potencia y en unos minutos nos acostumbramos a su ruido constante.
La aplicación continúa integrando el entorno en el juego de piratas. De repente, un veloz bergantín del siglo xv nos persigue, lanzándonos cañonazos. Las balas caen a nuestro alrededor. Una da en la goma de la embarcación y nos desvía.
—¡Esto es imposible! ¡Acércate más a la costa! —Mercedes alucina con el realismo del juego sin pararse a pensar en su significado mágico. Agradezco su determinación. Se gira y, cuando la pantalla muestra el Fuerte de San Carlos, sus defensas entran en combate para nuestro beneficio.
—¡Enfoca hacia la isla!
Nada más mover la tableta hacia allí, justo encima de donde nos sumergimos en nuestro primer contacto, los proyectiles desaparecen. Hemos dejado atrás los cañones, han perdido interés en nosotros.
—¡Estamos llegando!
Una pequeña playa de rocas parece ser el lugar perfecto para acceder al islote. La lancha se para en seco. Nos rodea la oscuridad, no hay nada más. El motor emite un ruido preocupante y lo apago.
—No podemos seguir. Hay que bajar a tierra.
—¿Qué tierra? Estamos en medio del mar.
—Déjame ver.
La playa se integra en la realidad aumentada con una perfección asombrosa. Reconozco las seis piedras cuadradas con símbolos celtas que forman media circunferencia.
—¡Julia!
Mercedes no puede contenerse al ver una versión de su hija que corre hacia el interior de la cueva.
—Espérame aquí y no dejes de enfocar a la isla.
Compruebo que llevo el revólver envuelto en un plástico y la botella con el aceite. Salto de la lancha y me hundo en el agua. Enseguida salgo a flote gracias al chaleco.
—¡Indícame por dónde tengo que ir!
—¡Nada recto! ¡Ahora un poco a la izquierda! —Aunque lo que hacemos es una locura, ha visto a su hija entrar en la cueva fantasma y no necesita más para seguir adelante.
Me cuesta desplazarme debido a la resistencia del salvavidas. La imagen de mi nieta me renueva las fuerzas y me da ese empuje que he ido perdiendo con los años. Miro hacia atrás y mi nuera me indica con la mano que nade recto.
Tras avanzar treinta metros, mis venas se inflaman. La piel me quema con el roce de la ropa. Me deshago de lo que llevo encima hasta quedarme desnudo. Solo conservo el arma y la pócima. El ardor desaparece. Me doy cuenta de que debo de estar dentro del semicírculo de piedras. Ya no hay agua, me encuentro ante la guarida de Manannán.
Me giro hacia la pequeña bahía. Mercedes está encallada en las rocas, enfocándome con la tableta. La saludo para saber si me ve. Me responde. Cuando atravieso el conjunto de rocas mágicas, todo a mi alrededor parpadea, incluido el islote. No encuentro la pócima ni el arma. He perdido las únicas bazas que poseía contra esa cruel criatura.
Entro lo más rápido que me permiten mis pocas energías.
No ha cambiado desde la última vez que estuve. Voy con cautela y cojo una espada del suelo. Me maravillo con el trabajo artesano que requiere un arma como esa. En la anterior ocasión, no aprecié estos detalles, pero toda una vida de estudios orientados a afrontar este día me ha dado una perspectiva especial. Se adapta a mi mano a la perfección.
—¡Abuelo!
Julia se encuentra en un habitáculo con un camastro y varios objetos pensados para una estancia prolongada, todo de aspecto rústico.
—¡Julia, no tengas miedo! ¡Te sacaré de aquí!
No hay rejas ni puertas entre nosotros, pero un campo de fuerza infranqueable nos impide abrazarnos.
—¿A qué has venido? ¿A robarme? Al final tenía razón: no eres más que una rata ladrona.
El hechicero cae de las alturas justo detrás de mí.
—Vengo a llevármela.
—Es mía. Te recuerdo que debes cumplir tu promesa.
—¡Es injusto! ¡Vives en un mundo que nada tiene que ver con el mío! ¡No puedes juzgarme por unas leyes obsoletas!
—Aquí solo valen las leyes de los dioses.
—Me niego a complacer los oscuros deseos de un ser arrogante y…
—¿Y qué vas a hacer? Ella es mi futuro. Mi nueva profeta.
—Te aprovechaste de tres críos que cayeron en tu trampa. Hoy es distinto: te conozco, voy a acabar por fin con esto.
Me observa intrigado mientras me pongo en guardia.
—Mírate, estás viejo.
Sin pensarlo, me abalanzo contra el gigante para darle un golpe directo en el corazón. Lo esquiva sin problema. Recupero mi posición con una vuelta de trescientos sesenta grados en la que mi espada recorre el aire y perfora el hombro izquierdo de Manannán. Este se aparta un poco y ve cómo el líquido brillante brota de la herida.
Noto una energía renovada.
—Te vas a arrepentir de haber venido.
Me ataca con rabia. Desvío la trayectoria de su hoja e incluso me da tiempo a estrellar mi codo contra su cara. Lo empujo hacia atrás y me vuelvo a poner en guardia. Todas mis articulaciones se resienten ante el esfuerzo. El codo me arde. El nuevo vigor inunda un cuerpo muy dañado. Espero que sea suficiente para acabar con él.
—Me la voy a llevar, aunque tenga que matar a un dios para conseguirlo.
Pega un grito que hace vibrar las rocas. Ataca con más acierto y me paso un rato reteniendo sus mandobles hasta que mi mano ya no puede sostener la espada. Desarmado, esquivo otro golpe mortal y agarro el escudo de un antiguo guerrero. Paro el filo de su impresionante espada y empujo. Mi rival se desequilibra y se desploma de espaldas. Con rapidez, recupero mi arma y, empuñándola con las dos manos, descargo varios golpes seguidos sobre mi contrincante, que los para con su espada.
No puedo respirar. Me tambaleo por el esfuerzo. Manannán se levanta, apenas agotado. Sus ojos muestran destellos de respeto y cierto apuro ante un adversario que no esperaba. Medio minuto de descanso me sirve para recobrar el aliento. Inmediatamente después, mi espada se rompe bajo la presión del fuerte brazo del hechicero. Con un espadazo del revés, me hiere en la pierna derecha. Empuñando el trozo de metal que me queda, me dirijo con torpeza hacia la entrada de la cueva.
Ha ocurrido lo que tantas veces temí: me he equivocado. En ninguno de los escritos que estudié se decía que este malnacido fuera inmortal. Me había entrenado para hacerle frente. Pensaba que lograría matarlo. Pero no.
Necesito huir y buscarlo en otro momento. Solo pensar que abandono a mi pequeña me parte el corazón. No merece este acto de cobardía. Me paro en seco, lleno de dudas. No puedo dejarla. Doy media vuelta y me dispongo a enfrentarme de nuevo a ese animal.
Lanza una piedra a mi cabeza y me protejo a duras penas con el brazo derecho. El golpe me aturde y me empuja fuera. Me desplomo sobre el suelo rocoso. Miro hacia la lejanía, aún con la vista nublada. Quisiera gritarle a Mercedes que se vaya y pida ayuda. No soy capaz de articular palabra. Hace un gesto extraño y, al cabo de pocos segundos, cae a mi lado la botella de madera que contiene el aceite de arce. Seguro que la ha recuperado gracias a que flota. Quizá tenga una oportunidad.
Nada más cogerla, el hechicero se aproxima por mi espalda.
—Ha sido un honor luchar contigo. Nadie me había herido nunca. Que Taranis te acoja…
Cuando se dispone a rematar la faena, me doy la vuelta y le clavo en el corazón el filo roto impregnado de la pócima sagrada. Estoy a punto de perder el conocimiento. Manannán se agarra el pecho, incrédulo.
—Me duele mucho. —Se desintegra en miles de partículas luminosas—. Lo había olvidado.
El terreno se mueve como si se tratara del mayor terremoto de la historia.
Todo se torna oscuro y gélido.
Mercedes se queda a ciegas. Ha visto cómo he destruido a mi atacante y, de repente, la aplicación se ha borrado. Busca alguna linterna en el bote, pero no encuentra nada. Activa la tableta de nuevo y enciende el flash. Cuando se acerca a la borda de goma, mi brazo le da un susto de muerte.
—¡Mamá!
Subo a Julia desde el agua y se funde en un abrazo con su madre.
—¡Hija! ¿Estás bien? —Explora su diminuto cuerpo para comprobar que todo esté en su sitio.
—Sí, el abuelo me ha salvado.
—¡Miguel!
Mercedes se asoma, pero no consigue verme. Se lanza al agua y me halla a un metro de profundidad, sin fuerzas. Me obliga a agarrarme a su chaleco y entre madre e hija me suben a bordo.
El aire frío en mi piel mojada no merma mi inmensa alegría. Se impone a todos los dolores provocados por el violento duelo.
Puede ser el final de esta maldición que ensombrece nuestras vidas. O solo una tregua antes de la llegada de otro fuerte oleaje.