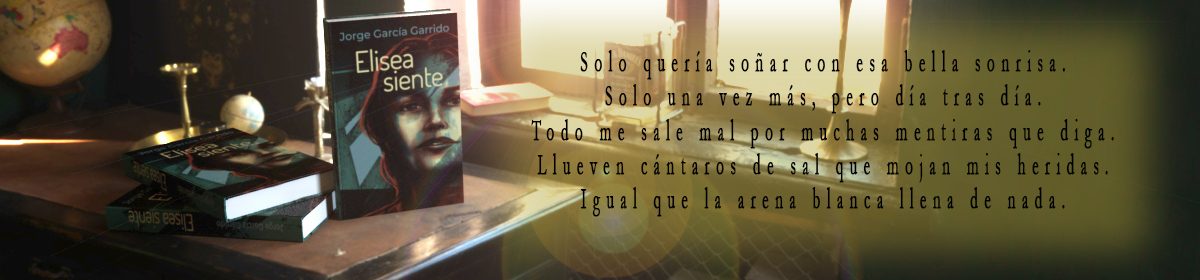Lo miré desde mi balcón y sí, era un enorme dragón plagado de escamas de colores, con una robusta cola y las alas de un pequeño avión. Se lo describí a un viejo amigo residente en México y me aseguró que había viajado en aeroplanos más pequeños. Creía haber visto de todo por esas tierras, sobre todo en el día de los muertos, y me había contado que convivían con la creencia de la existencia de las criaturas más pintorescas sobre la Tierra o la no Tierra.
De verdad que entrarían muchos viajeros en la panza de la espectacular bestia.
En la calle los transeúntes no se inmutaban, más pendientes de sus teléfonos portátiles que del inusual visitante. Abstraídos por las nuevas tecnologías podrían recibir una bocanada infernal del dragón sin desviar sus trayectorias. Chocaban molestos con la dura piel escamada y seguían por otro lado. Los ancianos parecían notar algo fuera de lo normal, pero como tenían paso por los laterales no le dieron mucha importancia.
El caso es que el gigante alado no hacía daño a nadie y sabedor de su superioridad no temía nada.
Terminé la conversación intercontinental y al colgar un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí la ardiente mirada del exótico seudosaurio sobre mis carnes. Me escondí en el interior del pequeño y acogedor apartamento que compartía con la mujer de mi vida. Estaría a punto de llegar y se iba a encontrar a esta infranqueable amenaza. Quise llamarla, pero una garra, que destrozó la abertura en la fachada por donde accedíamos al palco privado desde el cual disfrutábamos de la actuación coral diaria en el barrio, me hizo tirar el móvil y me agarró con fuerza, impidiendo mi huida ¿Por qué había estado hablando con otro país y no con la única persona que daba sentido a este loco mundo?
Ella llegó y me vio en volandas atrapado por la grotesca mano. Con lágrimas en los ojos intentó liberarme, pero no pudo. El animal me arrastró con él, mientras veía como mi amor llamaba desesperada a urgencias. Yo esperaba que trajeran varios tanques, aunque no sería muy conveniente para mí que dispararan al monstruo.
Por supuesto que había observado que el agresor tenía alas y las usó. En cuestión de segundos ya estábamos en el aire e íbamos directos hacia la unión entre las lágrimas celestes y las lanzas ardientes proyectadas por el Sol, el arcoíris. Al atravesarlo mis manos perdieron la piel y la carne al igual que el resto de mi cuerpo. Recordé entonces algo que me había narrado entusiasmado mi amigo mejicano: los pintorescos seres en los que creían los mexicanos eran guías que ayudaban a cruzar a las lamas hasta el mundo de los muertos. Ausentes mis lacrimales, con un corazón renegando de su cometido, no entendía por qué sentía tanto dolor al perderla.