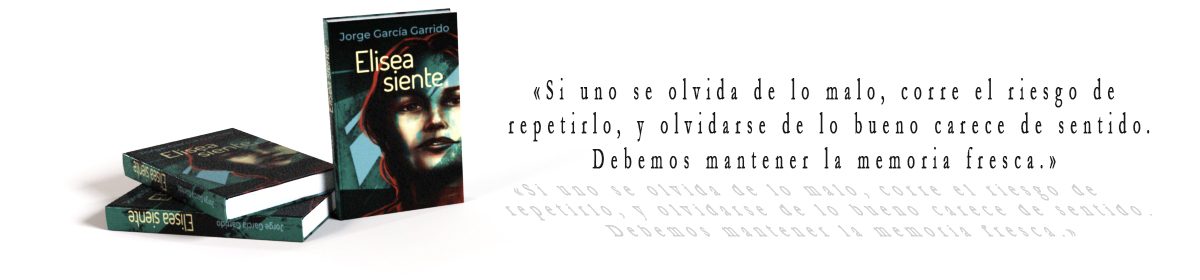De nuevo la ardua labor de esquivar a esos torpes gigantes que no sabían volar. Incapaces de levantar dos palmos del suelo, se presentaban siempre como el mayor obstáculo para conseguir unas migajas con las que alimentar a su polluelo. La pequeña gorrión se movía espídica, precisa y nerviosa entre los numerosos transeúntes en la plaza del pueblo. Mientras los niños jugaban con ruidosas actividades acompañados de proyectiles esféricos imprevisibles, los más grandes permanecían sentados en grupos reducidos, comiendo y bebiendo. Había uno aislado y sentado en uno de los bancos, ofrecía alimento a los pajaritos.
En pocos años, el lugar fue adoptando distintas clases de pájaros no tan frecuentes. Las aves más voluminosas no accedían de manera tan sencilla a las pérdidas de sus raciones por parte de los humanos. En ese aspecto no eran rivales, aunque atacaban a los plumíferos inferiores. Palomas, gaviotas y mirlos, además de gorriones, compartían el territorio. Esto conllevaba enfrentamientos salvajes.
Ese día, la responsable madre había conseguido dos buenas tajadas para su retoño. La primera se la ofreció veloz al impaciente vástago. Cuando fue a recoger la segunda tuvo que esquivar a varias palomas, contrincantes formidables. Una mujer observaba al pequeño animal, deseando cambiar su vida por la del concienzudo recolector. Parecía una labor sencilla, pensaba la espectadora: solo buscar comida y alimentar a su progenie. Todas las preocupaciones derivadas de asuntos económicos, problemas sociales o inseguridades estéticas eran indiferentes para la bonita gorrión.
El nido de la minúscula familia se encontraba en un árbol enfrente de un supermercado y encima de unos contenedores de basura. La diminuta cría esperaba ansiosa la segunda tajada. Ya tenía todo el plumaje, pero todavía no había intentado volar. Veía venir a su progenitora, aleteando elegante. El corazón le dio un vuelco cuando una enorme gaviota se cruzó en la trayectoria de su madre. Esta hizo un par de quiebros y se desvió, perdiéndose por un callejón.
En ese preciso momento se juntaron dos condicionantes para un hecho casi trágico: el pajarito salió de su hogar para visualizar la posición de su madre y un camión de la basura se aproximaba, por motivos desconocidos, antes de su horario habitual. La titánica máquina se paró delante de uno de los contenedores bajo el nido. Al descargar y volver a colocar el primer recipiente, dio un golpe tan fuerte en el suelo que desequilibró a la cría, haciéndola caer sobre la tapa del siguiente contenedor. Para cuando el pequeño se pudo recuperar del golpe ya estaba siendo volcado sobre los desechos anteriores ante la mirada aterrada de su madre. Era una imagen desgarradora para el ave, quien no dudó en meterse de cabeza en el putrefacto camión. Coincidió esto con la devolución del depósito vacío; la tapa golpeó a la preocupada pájara. Aturdida por el impacto, cayó dentro del contenedor, quedando atrapada en su interior. Su hijo tuvo la suerte de encontrar un hueco dentro de una lata que estaba alejada del compresor. Los dos insignificantes animalitos resultaron prisioneros y separados por la más desagradable evidencia de la presencia humana.
Rodeados de oscuridad, madre e hijo luchaban por salir de sus celdas sin éxito. La adulta rebotaba contra las paredes una y otra vez hasta que terminó cansada en el fondo del habitáculo. Impotente y también cansado, el vástago se resignó a permanecer en su oscuro refugio.
La primera en salir fue la progenitora, que voló rauda cuando un vecino levantó la tapa para verter su basura. Le dio un susto de muerte y a punto estuvo de aplastarla al soltar de golpe la cubierta. El proyectil en forma de gorrión no paró de aletear hasta llegar al nido. Estaba nerviosa y no encontraba por ningún lado a su polluelo. Removía las plumas mudadas por los dos habitantes del pequeño cobijo como si fuera posible encontrarlo escondido debajo. Se elevó y voló por la plaza pendiente de cualquier movimiento reconocible. Acabó volviendo al nido cansada. Sin saber qué hacer se acurrucó triste sobre los restos que dejó su hijo.
Los moradores del barrio al día siguiente no vieron revolotear ni recolectar a la plumífera. Esta permanecía quieta en su frío hogar. Fue de nuevo al anochecer cuando una fuerte vibración volvió a mover el árbol que sustentaba su refugio. Entonces salió de su letargo y recordó excitada la trifulca con el artefacto. A pesar de ser tarde para un gorrión se activó de inmediato. Siguió a la enorme máquina.
Casi una hora después seguía detrás del camión en dirección al vertedero. Se posó en el techo del vehículo y se dejó llevar hasta la extensa zona donde se vertía lo recogido en la cuidada ciudad. Sobrevoló los deshechos sin apreciar las dimensiones del terreno infectado que tenía delante. Curiosamente, encontraba comida por todos los lados. Se quedó medio dormida entre algodones de distintas procedencias. El olor insoportable no le impedía descansar.
El polluelo se encontraba cerca de su madre, escondido dentro de una lata de atún, prueba directa del problema con el reciclaje en la zona. Había permanecido todo el día agazapado intentando pasar inadvertido y, gracias a los astros, en ese infesto lugar había muchas más distracciones que el pequeño aprendiz de vuelo. Nada más caer sobre los antiguos restos de algún trastero reformado, se quedó paralizado por la presencia de miles de gaviotas revoloteando sobre los escombros. En el entorno también había sentido fauna terrestre que investigaba y devoraba todo lo que encontraba en su camino. Había tenido que salir, medio corriendo medio intentando volar, hasta llegar a la lata que ahora era su provisional hogar.
La noche se hizo larga.
A la mañana siguiente la estampa delante de la rescatadora no pintaba nada bien. Tuvo que elevarse para huir de una enorme rata que casi consiguió atraparla. La huida la llevó justo hacia la nube de gaviotas que sobrevolaba la zona. Varias de ellas se percataron de su presencia y fueron a por ella. Entre choques y amagos cayeron en picado detrás de la gorrión. Esta se estrelló cerca de su cría, llamando su atención. El ave adulta demostraba una voluntad titánica y esquivaba a sus perseguidoras con destreza. Luego se refugió en una vieja jaula oxidada. Las patas palmípedas de sus atacantes no podían traspasar los finos alambres de la prisión metálica y manipularla se les hacía muy difícil. A pesar de todo la zarandearon sin éxito.
Dejaron de prestarle atención cuando desde la enorme lata salió el asustado polluelo. Su progenitora lo miró nerviosa entendiendo el peligro al que se enfrentaba. La pequeña entrada a su peculiar refugio se encontraba obstruida. La única abertura estaba contra el suelo. No podía pasar e intentaba con todas sus fuerzas conseguirlo. Aleteaba contra el suelo y se dejaba las plumas en el esfuerzo mientras veía a las dos gaviotas acercarse a su hijo. Este se volvió a esconder debajo de la lata, pero ya le habían descubierto. De un fuerte golpe quedó de nuevo indefenso. Parecía el final de la corta vida del pequeño.
De repente, el terreno se movió, asustando a los dos palmípedos y provocando un enorme caos. La espesa nube de polvo que se levantó hacía imposible ver qué había pasado con los dos gorriones. La maquinaria del vertedero removía los deshechos acumulados, dejando paso a la siguiente tanda. Con el corrimiento de escombros, la angustiada mamá consiguió liberarse de la jaula. Cuando se calmó el oloroso trasiego de desperdicios localizó a su retoño atrapado en una pecera de cristal. Si no se producía otro movimiento de los deshechos no podría salir de la transparente e indiscreta cárcel.
Todo estuvo en calma varias horas mientras la preocupada madre no se despegaba de su cría, a pesar de que un extraño material les impedía reunirse. La gorrión había intentado alimentar a su retoño sin conseguir atravesar el cristal. Al final, agotada, se posó impotente al lado del hambriento pajarito.
De entre dos bolsas de basura apareció una enorme rata. El pájaro adulto pudo elevarse y salvarse así de la amenaza, pero el polluelo no podía salir de su prisión. La roedora se lanzó contra el cristal y rebotó aturdida. Empezó a olfatear alrededor de la pecera y, con gran brío, se puso a escarbar en un lateral. Poco a poco fue metiendo el hocico, mostrando sus enormes paletas superiores. El pajarito se apartó del violento intruso a la vez que este introducía la cabeza. Al no poder llegar hasta su presa hizo el agujero más grande. La pequeña ave empezó a picarle asustada en la cabeza hasta darle en un ojo, arrancándoselo de cuajo. Su progenitora se lanzó en picado y le propinó un fuerte picotazo en el lomo. Dolorida y sorprendida, la rata entró de golpe en la pecera. Chocó y lo movió todo, dejando con ello una salida clara para el pajarito. Madre e hijo se dispusieron a alzar el vuelo. Este último no pudo hacerlo a la primera, pero encontró fuerzas renovadas y potenciadas por la adrenalina que lo impulsaron hacia el cielo.
Volaron como si les persiguieran monstruos invisibles a sus ojos y presentes para los demás sentidos. Acumularon una hora de frenético aleteo hasta que la rescatadora cayó agotada entre los matorrales de las montañas colindantes con el vertedero. Se fue a posar en la rama de lo que parecía un arbusto, situado en un descampado. Necesitaba descansar un rato para poder continuar. Su joven hijo se recuperaba mucho más rápido, excitado por las posibilidades que le brindaba el poder volar. Sin embargo, sus problemas no habían acabado. La madre se intentó mover en la rama, pero estaba atrapada por una cola adhesiva. Se cayó al suelo derrotada y pegada a la trampa, a la vez que veía a su recién rescatado hijo tratando de deshacerse de su correspondiente lastre pegajoso. Un hombre apareció de repente, cogió a los dos pajaritos y los metió en una caja de mimbre.
En la penumbra de la leñosa baliza, los dos alados sufrían los vaivenes de los pasos del gigante que los había apresado. Estaban vendidos, aunque intentarían escapar a la mínima oportunidad. Era necesario descansar.
El captor los metió en una estancia llena de otras pequeñas aves de distintas especies. Algunos tenían colores que resaltaban ante los plumajes sobrios de los dos recién llegados. El humano parecía tener muchos años. A decir verdad, no les daba tanto miedo el trato con personas, ya que casi siempre eran alimentados por ellas. La gorrión estaba muy quieta, cansada. El hombre los puso en una de las perchas preparadas para posarse. Abasteció con comida distintos recipientes mientras sus nuevas adquisiciones lo observaban.
Cuando el hombre abandonó el habitáculo no lo hizo solo, ya que los dos gorriones salieron disparados detrás de él antes de que este cerrase la puerta. El anciano miró como escapaban sus dos trofeos, sorprendido por la increíble iniciativa de los animalillos. Escupió un juramento mientras sonreía divertido.
Volaron sin mirar atrás hasta reconocer el hormigón a lo lejos. La naturaleza se les hacía extraña, salvaje y peligrosa.
***
Una mujer en la plaza observaba el banquete que se estaban dando dos gorriones cerca de su mesa y se animó a ofrecerles más migas de pan. Era incapaz de distinguir a la adulta del joven polluelo, con plumajes marrones y puntas negras, pero en su mente se repetía la misma idea: «Qué fácil y tranquila era la vida de un pajarito comparada con sus problemas cotidianos».
FIN